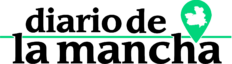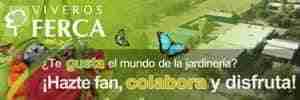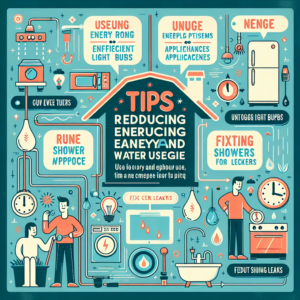La historia y la genética se han dado la mano en un hallazgo que reescribe parte de la historia de las pandemias antiguas. Un equipo internacional de investigadores ha logrado identificar restos genéticos de Yersinia pestis —la bacteria causante de la peste— en un cementerio masivo de Jerash (la antigua Gerasa, en Jordania), datado entre mediados del siglo VI y principios del VII d.C.
Se trata de la primera evidencia molecular de la peste de Justiniano (541–750 d.C.) en el Mediterráneo oriental, la región donde los cronistas bizantinos situaron el epicentro de la primera gran pandemia documentada. Hasta ahora, los restos genómicos de la bacteria solo se habían localizado en lugares mucho más alejados, como Alemania, Francia, España o Inglaterra, a miles de kilómetros de donde comenzaron los brotes.
Un cementerio en el hipódromo romano de Jerash
El escenario del hallazgo es tan sorprendente como revelador: las cámaras de un hipódromo romano abandonado que fue reutilizado como fosa común durante el siglo VI. Allí, en las excavaciones de 1993, arqueólogos descubrieron los restos de unos 230 individuos, entre adultos y niños, sepultados en circunstancias que ya entonces apuntaban a una emergencia sanitaria.
Tres décadas después, la aplicación de nuevas técnicas de proteómica y análisis de ADN antiguo (aDNA) permitió confirmar las sospechas. En cinco individuos se recuperó material genético de Y. pestis, todos ellos con genomas casi idénticos. La homogeneidad de las muestras sugiere un brote rápido y devastador, causado por una sola cepa que circulaba en la ciudad en ese momento.
El contexto de la Primera Pandemia
La llamada peste de Justiniano comenzó en el año 541 en Pelusio (actual Tell el-Farama, Egipto), desde donde se expandió rápidamente por el Imperio Bizantino. Según las crónicas de Procopio y otros historiadores, la enfermedad llegó a Constantinopla en 542, causando decenas de miles de muertes en pocas semanas.
Se estima que la Primera Pandemia se prolongó durante más de dos siglos, con oleadas sucesivas hasta alrededor del año 750. Sin embargo, a diferencia de la Peste Negra del siglo XIV, mucho mejor documentada, la evidencia arqueológica y genética sobre este periodo era escasa y fragmentaria.
De ahí la relevancia del hallazgo en Jerash: por primera vez se logra vincular directamente la narrativa histórica con pruebas moleculares en la región del epicentro.
Una cepa con todos los genes de virulencia
Los análisis de secuenciación completa del genoma muestran que la cepa de Jerash poseía los principales genes de virulencia de Y. pestis, entre ellos el Ymt, asociado a la transmisión por pulgas, y otros como Pla y F1, claves en la capacidad epidémica del patógeno.
El estudio confirma que en el siglo VI la bacteria ya había evolucionado lo suficiente para causar brotes explosivos en contextos urbanos densos, apoyando la hipótesis de que la urbanización romana, con su comercio, movilidad e infraestructuras compartidas, facilitó la propagación de la peste.
La ciudad como motor y talón de Aquiles
Jerash, a solo 50 kilómetros de Amán, era entonces una de las ciudades más prósperas de la Decápolis romana. Su densidad de población, mercados, talleres y red de acueductos eran símbolos de progreso, pero también factores que aumentaban la vulnerabilidad frente a epidemias.
La reconversión del hipódromo en cementerio improvisado revela la magnitud de la crisis: las estructuras destinadas al ocio y espectáculo se transformaron en espacios de emergencia para enterrar a los muertos, una imagen clara del colapso social que pudo acompañar a la pandemia.
Más allá de la arqueología: qué significa este hallazgo
El trabajo, publicado en la revista Genes en julio de 2025, es fruto de la colaboración entre universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Australia, India, Italia y Jordania.
Los investigadores destacan que el hallazgo:
- Cierra una brecha geográfica en la evidencia genética de la peste de Justiniano.
- Refuerza los relatos históricos que situaban el origen en Egipto y el Mediterráneo oriental.
- Ofrece una ventana a la dinámica de las pandemias urbanas, mostrando cómo la globalización temprana del mundo romano facilitó la propagación de patógenos.
- Abre nuevas preguntas sobre coinfecciones y la interacción con otras enfermedades endémicas de la época, como la tuberculosis o la lepra.
Limitaciones y próximos pasos
El estudio se basó en un número reducido de muestras dentales bien preservadas. Los autores reconocen que es posible que existiera una mayor diversidad genética de cepas en la región, pero no haya quedado preservada.
Aun así, los datos obtenidos ofrecen una imagen robusta: una cepa única circulaba en Jerash y probablemente en otras ciudades próximas, causando brotes letales que dejaron huellas tanto en el registro arqueológico como en la historia del Imperio Bizantino.
Conexiones con el presente
Aunque pueda parecer un episodio remoto, la peste de Justiniano resuena hoy en debates sobre urbanización, movilidad y enfermedades emergentes. Tal como subrayan los autores, las pandemias no son hechos aislados, sino fenómenos recurrentes en los que la interacción entre humanos, animales y medio ambiente juega un papel crucial.
El caso de Jerash recuerda que el éxito de las civilizaciones urbanas puede convertirse en su vulnerabilidad más profunda frente a los patógenos. Una lección que sigue vigente en el siglo XXI.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué es la peste de Justiniano?
Fue la primera gran pandemia documentada de peste bubónica, iniciada en el año 541 d.C. en Egipto y extendida por el Imperio Bizantino y más allá, con oleadas recurrentes hasta mediados del siglo VIII.
2. ¿Por qué es importante el hallazgo en Jerash?
Porque representa la primera evidencia genética directa de Yersinia pestis en el Mediterráneo oriental, cerca del epicentro histórico de la pandemia.
3. ¿Qué aporta la genética al estudio de pandemias antiguas?
Permite confirmar la presencia de patógenos en restos humanos, identificar cepas concretas, reconstruir su evolución y entender cómo se propagaron.
4. ¿Podría la peste volver hoy en día?
Aunque la peste sigue siendo endémica en algunos países, actualmente existen antibióticos eficaces y sistemas de vigilancia que permiten controlarla. El riesgo global de una pandemia de peste es bajo, pero no inexistente.