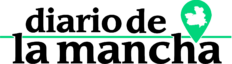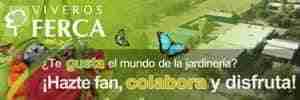Durante la reciente Conferencia de Seguridad de Munich, la decisión de Estados Unidos de iniciar negociaciones con Rusia sin la inclusión de Europa ni Ucrania ha generado considerable revuelo. Keith Kellogg, el enviado especial del presidente Donald Trump para el conflicto, defendió la estrategia estadounidense, subrayando que, pese a que la UE sería consultada, no jugarían un rol directo en las conversaciones. Esta postura, fundamentada en la «escuela del realismo», ha reavivado el debate sobre el enfoque de la política exterior norteamericana.
El realismo, una teoría de relaciones internacionales que postula que la conducta estatal se guía por la búsqueda de poder y seguridad en un contexto anárquico global, ha sido una influencia notable en la política exterior de EE.UU., especialmente durante la Guerra Fría. Sin embargo, la aplicación reciente de este enfoque por parte de la administración Trump ha suscitado dudas entre académicos y expertos, quienes cuestionan su coherencia con los principios realistas tradicionales.
Jonathan Kirshner, destacado académico en el campo de las relaciones internacionales y self-proclamado realista clásico, argumenta en contra de la caracterización de las acciones exteriores de Trump como realpolítik. Según Kirshner, la política del actual presidente de EE.UU. se desvía significativamente de la teoría realista, tomando decisiones que, por su naturaleza transaccional y conflictiva, se alejan del cálculo estratégico y racional que aboga el realismo.
La percepción del realismo como sinónimo de políticas agresivas y unilaterales, según Kirshner, es un malentendido común. Este argumenta que, históricamente, las acciones que han seguido este enfoque, como las emprendidas por Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial, terminaron siendo catastróficas, pues ignoraron las consecuencias de alienar a otros actores internacionales y sobrevaloraron el uso de la fuerza.
Al reflexionar sobre la política exterior de Trump, Kirshner destaca varios puntos de fricción con el realismo. Desde la tensión con los vecinos de Estados Unidos hasta el apoyo condicional a agendas políticas extremas en Israel, las decisiones de Trump parecen más impulsadas por intereses personales y financieros que por un análisis realista de los intereses nacionales a largo plazo.
A medida que se examinan las iniciativas significativas del primer mandato de Trump, como los Acuerdos de Abraham y el acercamiento a Corea del Norte, surgen dudas sobre su alineación con el realismo. Kirshner sugiere que, a pesar de ciertas apariencias, estas acciones pueden no sostenerse desde una perspectiva realista y, en casos como el de la relación de EE.UU. con el Golfo Pérsico, podrían incluso contradecir los principios realistas fundamentales.
La discusión se extiende a la comparación entre el realismo clásico y el neorrealismo, dos variantes de la teoría que difieren en su enfoque sobre la estructura del sistema internacional y el papel de la naturaleza humana y la historia en la formulación de la política exterior. Kirshner defiende el realismo clásico, argumentando que ofrece una comprensión más rica y matizada de la dinámica estatal, al incorporar el propósito y el poder dentro de su análisis.
En resumen, la controversia suscitada en Munich refleja no solo diferencias transatlánticas sobre cómo abordar a Rusia, sino también un debate más profundo sobre la esencia y aplicación del realismo en la política exterior estadounidense contemporánea. Mientras que la administración Trump justifica sus acciones en términos de realismo, expertos como Kirshner cuestionan fuertemente esta caracterización, sugiriendo una desconexión entre teoría y práctica.